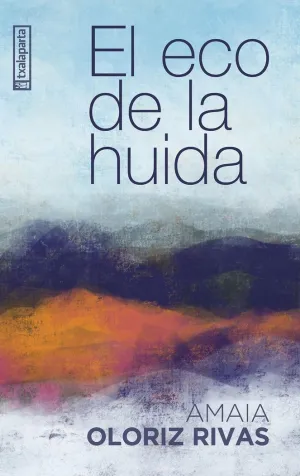
OLORIZ RIVAS AMAIA
El pánico se había adueñado del aire de la ciudad. Incluso los almendros escondían sus flores, temerosos de perderlas en el fuego que se apreciaba en el horizonte al caer la tarde. Huir, desaparecer, abandonar eran palabras que avanzaban penosamente por las calles y plazas. Aquella tarde de febrero de 1937, Eduardo Gómez, su hija Almudena y sus nietos, Pablo y Paloma, se unieron a una caravana de personas a las que el miedo había empujado hasta la carretera que seguía la recortada línea de la costa entre Málaga y Almería. Un viaje despiadado, cuyo interminable eco desandará el camino tejido por el tiempo.